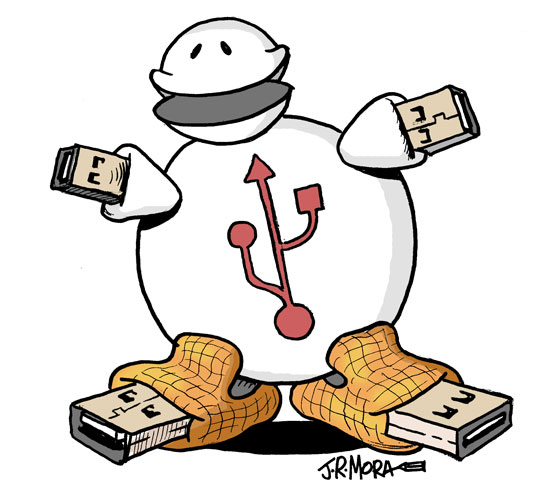Las mujeres que nos llevaron a la Luna

«Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad». Estas palabras de Armstrong tal vez no habrían sido pronunciadas ese 20 de julio de 1969 si no hubiera sido por varias mujeres. Casi invisibles hasta ahora, decenas de ingenieras, matemáticas y físicas han contribuido a la conquista del espacio. Ahora su memoria se está empezando a recuperar.
En la película y el libro Figuras Ocultas se rescatan algunas de estas historias: mujeres y negras, algunas tuvieron que vencer el doble de obstáculos. En tiempos de un Estados Unidos profundamente segregado, su talento venció a los prejuicios. Ellas hicieron parte de los cálculos que permitieron que los primeros cohetes nos llevaran al espacio.

La película «Figuras Ocultas» (2016, Theodore Melfi) ha adaptado la verdadera historia de las mujeres que noshicieron posible la hazaña de conquistar la Luna.
Katherine Johnson fue una de ellas. Nacida en 1918 en Virginia, sus padres se tuvieron que mudar para encontrar un instituto que aceptara afroamericanos. En el instituto, un profesor se dio cuenta de su talento para las matemáticas y la animó a seguir estudiando. Katherine fue una de las tres primeras afroamericanas que aceptó la universidad de West Virginia. Con solo 18 años acabó la carrera de matemáticas y, aunque soñaba con ser investigadora, empezó a trabajar como profesora. Las mujeres negras no podían aspirar a otro tipo de trabajos.

Katherine Johnson en su escritorio. Créditos: NASA
Pero la 2ª guerra mundial cambiaría muchas cosas. Había escasez de hombres y necesidad de cerebros para avanzar en la tecnología que permitiera ganar la guerra. Y además se hizo ilegal que las administraciones públicas pudieran discriminar por raza. Así que a los 35 años Johnson se enteró de que podía trabajar para la NACA, la precursora de la NASA. Allí se unió a “las computadoras con faldas”: un grupo de mujeres que hacían los cálculos en una época en que no había ordenadores.
Johnson pertenecía al subgrupo de las “computadoras de color” que las distinguía del personal blanco. Un cartel señalaba la zona de la la cafetería donde tenían que sentarse. Una compañera de Katherine, indignada por esta segregación, quitaría una y otra vez el cartel hasta conseguir que no lo volvieran a poner. Por su parte, Johnson, que trabajaba en un departamento rodeada de ingenieros blancos, tendría que haber usado los baños para “gente de color” en otro edificio, pero nunca lo hizo.

Despegue del cohete Saturno V de la misión Apolo 11 que puso al primer ser humano en la Luna, en julio de 1969.
Katherine nunca se conformó con hacer lo que le mandaban. Cuando le dijeron que no podía acudir a las reuniones con sus colegas masculinos, preguntó si es que había una ley. No, no la había, así que empezó a ir. Cuando se enteró de que se estaba calculando el viaje del primer estadounidense al espacio, hizo suyo el problema: “Decidme dónde y cuándo queréis que aterrice y yo calcularé cuándo tiene que despegar”. Y así lo hizo: en 1961 la nave que llevaba al astronauta Alan Shepard seguía el recorrido calculado por Johnson.
Johnson pertenecía al subgrupo de las “computadoras de color” que las distinguía del personal blanco. Un cartel señalaba la zona de la la cafetería donde tenían que sentarse. Una compañera de Katherine, indignada por esta segregación, quitaría una y otra vez el cartel hasta conseguir que no lo volvieran a poner.
Poco a poco las máquinas fueron ganando terreno a las computadoras humanas. En 1962 la trayectoria de John Glenn, el primer estadounidense en dar una vuelta a la Tierra, fue calculada por un ordenador. Pero parece que a petición del propio Glenn, Johnson fue la responsable de confirmar que los cálculos eran correctos. Era una época en la que los ordenadores aún no inspiraban mucha confianza. Y precisamente esto es lo que cambiaría otra mujer, Margaret Hamilton, con el código que llevaría al Apolo a la Luna.

Margaret Hamilton en el Módulo de Comando de la Apolo. Crédito: NASA
Margaret estudió matemáticas y empezó a trabajar en el MIT con Edward Lorenz, meteorólogo pionero en la teoría del caos. Allí contribuiría a desarrollar los primeros simuladores para predecir el tiempo. Para ello Hamilton aprendió a programar por su cuenta y poco después ya estaba diseñando su propio minisistema operativo. En 1963, cuando se enteró de los planes para diseñar el software para ir a la luna, pensó que era la oportunidad de su vida. En unas pocas horas consiguió la entrevista y la posición. Tenía 27 años. Dos años después estaba a cargo del equipo de desarrollo del software.

Hamilton de pie junto al programa de navegación que ella y su equipo del MIT produjeron para el proyecto Apollo.
El mayor desafío con el software de los Apolo era que de su correcto funcionamiento dependía la vida de los astronautas. Por ello Hamilton trabajó incansablemente para predecir todos los posibles errores, detectarlos, prevenirlos y aprender de ellos. Y lo consiguió. Nunca se detectó un error del código durante las misiones tripuladas y su fiabilidad hizo que se se usara como base para misiones espaciales posteriores como el Space Shuttle. Hamilton también introdujo otras funcionalidades, como que el ordenador fuera capaz de priorizar tareas en función de su importancia. Esto resultó vital cuando el ordenador del Apolo 11, con una potencia similar a una calculadora moderna, se saturó durante la maniobra de aluzinaje. La programación de Hamilton hizo que el ordenador se diera cuenta, enviara un aviso y paralizara todo lo que no fuera indispensable. Sin ello es probable que ese 20 de julio de 1969 no se hubiera pisado la luna.
Detrás de las pisadas de Armstrong están las huellas de muchas mujeres, casi invisibles. Las de Katherine Johnson, que una vez más confirmó que la trayectoria que lo llevó a la luna era la correcta. Las de Hamilton, que diseñó el software de vuelo del módulo lunar. Y las de muchas otras matemáticas, físicas e ingenieras que, aunque desconocidas, consiguieron que llegar a la Luna fuera algo más que un sueño.